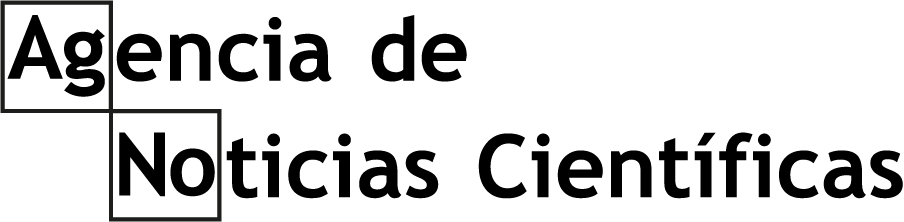Su recorrido muestra cómo integrar docencia e investigación es una política concreta que transforma trayectorias.

María Valdez eligió desafiar la rutina académica para mirar de cerca el entramado que sostiene la investigación universitaria. No se conformó con observar desde afuera: desarmó ese engranaje, lo habitó y lo estudió en profundidad. Así entendió que investigar no es un acto solitario ni una competencia de méritos individuales, sino una práctica colectiva y política, profundamente enraizada en la red institucional que puede impulsarla… o paralizarla.
Docente, investigadora, directora de equipos, es ante todo una constructora de sentidos. Llegó a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) sin certezas ni planes a largo plazo. Con el tiempo, se convirtió en una de sus referentes más lúcidas. No por alzar la voz, sino por saber leer el contexto y explicarlo con claridad: en ciertas universidades, investigar no es solo un objetivo. Es una cultura.
Quienes la conocen destacan su precisión para entender cada engranaje del sistema. Habla con fluidez del entramado de becas, líneas de financiamiento y proyectos interdisciplinarios. También recuerda con nitidez una escena decisiva en su vida profesional: una autoridad universitaria, al escuchar su propuesta de viajar a un congreso internacional costeándolo por sus propios medios, le dijo algo que marcaría un antes y un después: “Si a vos te va bien como investigadora, nos va bien a todos”. Esa frase, aparentemente simple, se transformó en brújula.
Su mirada parte de una convicción: investigar también es una forma de intervenir en el mundo. Pero para eso es necesario un sistema que lo habilite. Y una universidad que lo sostenga.
El momento fundante
La puerta no tenía nada de particular. Una placa indicaba “Secretaría General”. Valdez ingresó con cuidado. Llevaba una propuesta bajo el brazo: quince días en Madrid, un congreso, una posibilidad. Había planeado costearlo sola, incluso tomarse licencia sin goce de sueldo. Porque así, creía, funcionaban las cosas. Pero la reacción que recibió fue inesperada. Le preguntaron por qué pensaba irse, no como reproche, sino como signo de sorpresa. Y luego, la respuesta institucional que jamás olvidaría: la universidad financiaría el viaje. Porque si a ella le iba bien, a todos les iría bien. En ese instante, algo cambió para siempre.
A la hora de hablar sobre los elementos que marcaron su trayectoria, Valdez no menciona instrumentos técnicos ni herramientas digitales. Su foco está puesto en el sistema. En ese entramado —muchas veces invisible— encontró lo que no sabía que necesitaba: una lógica que no separa lo académico de lo humano, lo técnico de lo político, lo individual de lo colectivo.
“La UNQ fue un salto enorme. En otros lugares, la docencia y la investigación estaban separadas. Acá entendí que son parte de lo mismo. Y que integrar no era solo un lema, sino algo que realmente se hace”, cuenta María Valdez, docente e investigadora de la UNQ, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ. Lo expresa con tono sereno, como si hablara de una maquinaria bien aceitada, pero detrás de esa aparente simpleza hay una estructura institucional que no solo permite investigar: lo vuelve inevitable.
Ingresar a una universidad pública implica entrar a un entramado institucional que puede —si está bien diseñado— acompañar, potenciar, transformar. O, si falla, frustrar. En su caso, la UNQ fue un sistema de tracción. El modelo de investigación le ofrecía reglas claras: becas competitivas, líneas de financiamiento, proyectos disciplinares y transversales. Pero su diferencial estaba en otra parte: en la arquitectura flexible, en la capacidad de admitir el cruce, la heterodoxia, el experimento.
Según Valdez, no era común escuchar “no se puede”. Si algo no se hacía, era porque no se había querido. La estructura existía, y eso era inusual en el campo de las ciencias sociales, donde muchas veces los proyectos quedaban en el camino por falta de institucionalización.
Cuando Valdez comenzó a dar clases en la UNQ, imaginó que su recorrido estaría limitado a la docencia. Sin embargo, fue el sistema el que la empujó. La cultura institucional no permitía permanecer al margen. Era como si la universidad dijera, sin necesidad de palabras: aquí se viene a enseñar, a investigar y a transferir conocimiento. No se puede elegir solo una dimensión.
Con el tiempo, empezó a participar en encuentros de investigación, en comités de evaluación, en equipos de trabajo. En pocos años, pasó de integrar un grupo a dirigirlo. En particular, asumió la responsabilidad de coordinar proyectos en el área audiovisual, un campo donde casi todo estaba por construirse. Había potencial humano, formación y ganas, pero faltaba articulación. Así, su mayor intuición fue simple: si lograba construir un espacio donde investigar no fuera un privilegio ni un favor, sino un derecho, algo bueno iba a salir. Y salió.
La Cacha: memoria activa que se vuelve investigación
Uno de los proyectos más transformadores de su carrera no surgió de una oficina ni de una cátedra. Nació en los tribunales. Valdez participó activamente en el registro de los juicios por delitos de lesa humanidad en La Plata. Junto a colegas, documentaba audiencias, organizaba archivos, sistematizaba testimonios. Hasta que apareció un nombre en una carpeta: La Cacha.
A partir de ese momento, supo que no se trataba sólo de contar. Había que reconstruir. El proyecto que surgió fue mucho más que académico: fue político, social, profundamente humano. Participaron sobrevivientes, familiares, organizaciones de derechos humanos. La universidad no dudó en acompañarlo desde el primer momento.
La investigadora recuerda con respeto a quienes compartieron esa experiencia: Luciano Graci, Diego Cajide, Martín Malamud. No todos eran de la UNQ, pero hablaban un lenguaje común: el del compromiso. Ese proyecto, admite, fue uno de los más potentes de su vida.
A pesar del componente emocional que atraviesa gran parte de su recorrido, no romantiza el trabajo académico. Por el contrario, pone énfasis en dos pilares fundamentales del sistema de investigación de la UNQ: el soporte técnico-administrativo y la formación para la evaluación. Lejos de ser detalles burocráticos, considera que constituyen las bases que permiten trabajar con solidez. En su mirada, evaluar no implica aplicar la norma a rajatabla, sino comprender qué sostiene esa norma. Leer los contextos, valorar los recorridos, no apresurarse al juicio. Allí aparece una palabra que repite con frecuencia: elasticidad. La capacidad de adaptar lo rígido sin romperlo. De reconocer saberes que no siempre encajan en los moldes, pero que igualmente valen.
Una forma de estar en el mundo
Después de tantos años de trabajo, su foco está puesto en lo que viene. Y eso, en parte, la inquieta. Considera que las universidades deben aprender a leer el presente con mayor agilidad. “El mundo cambia más rápido que las estructuras. Se necesitan reemplazos generacionales, revisiones normativas, nuevas formas de organización curricular. Y, sobre todo, escucha. Una escucha activa hacia realidades que no existían cuando las instituciones fueron creadas”.
No lo plantea como crítica externa, sino como parte de un proceso colectivo. Para ella, la interdisciplinariedad no es una tendencia ni un lujo: es una necesidad epistemológica y política.
Cuando la conversación parece llegar a su fin, queda resonando una última idea: la investigación no es una torre de marfil. Es una forma de estar en el mundo. De intervenir. De construir comunidad. Y también, de desaprender, de explorar otros lenguajes, de abrirse a lo inesperado.
Valdez no habla solo de universidades, ni de proyectos. Habla de transformaciones profundas: cómo se construye un sistema que no expulsa, cómo se organiza una institución que escucha, cómo se vuelve posible —desde la política pública— cambiar el rumbo de una vida.
Porque un día, alguien le preguntó:
—¿Y por qué te vas?
Y desde entonces, supo que podía quedarse. Y construir. Y transformar.