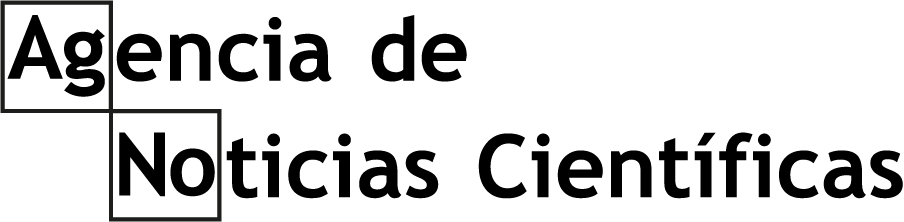Como cada tres años, pasó la cita emblemática de las ciencias sociales de américa latina: la Asamblea y la Conferencia organizadas por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Este 2025 fue en Bogotá, Colombia, y contó con más de 400 centros de investigación de la región, y más de 4 mil expositores. Fueron jornadas de relevancia para fijar agendas y abrir escenarios a debates emergentes. Entre todas las actividades realizadas, se destacó el foro protagonizado por el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales de Argentina, la Misión Humanidades de Colombia y la Red de Trabajadores sociales de América Latina. Fue denominado “Ciencias Sociales de la resistencia a la incidencia” y contó con el objetivo de identificar los desafíos del campo.
El primer diagnóstico que se compartió en la región es el desfinanciamiento y el abandono de la promoción de las ciencias sociales. Tanto desde los organismos científico-tecnológicos como así también desde el resto de los organismos públicos, aun cuando es muy difícil comprender las necesidades sociales y culturales sin recurrir a dichos campos de las ciencias. Esa relación entre las sociales y las políticas públicas fueron, sin embargo, estratégicas para pensar momentos importantes.
Por ejemplo, el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) permitió elaborar el mapa de la estructura social del país, ofreciendo información sólida para planificar políticas en materia laboral, educativa, salud, productiva y urbana. Lo mismo que los programas PISAC–COVID o PICTO Redes, que al igual que el primero, fueron desfinanciados en Argentina.
Frente a este panorama, los países luchan por llevar al terreno legislativo el financiamiento a las ciencias o más aún, establecer por ley a la educación superior como un derecho. Más allá de la influencia de la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2008 de Cartagena de Indias y otras recomendaciones, muchas naciones latinoamericanas no disponen de un marco normativo que avale el derecho a la ciencia y a la educación superior.
¿Para qué las ciencias sociales?
En primer lugar, el aporte de las ciencias sociales es fundamental por el reconocimiento que hacen de las diversidades que componen a nuestra sociedad, tanto cultural, étnica, sexual, religiosa, territorial y lingüística.
En segundo lugar, por la vinculación social y la ramificación de los sistemas universitarios, que no sólo tienen presencia en cada rincón del continente, sino en especial en aquellos sectores donde estás ausentes los Estados y los mercados. Las sociales son vitales para reconocer a minorías excluidas, a sectores no institucionalizados. Esta vinculación dio vida al concepto de “coproducción de conocimiento”, que debe estar presente no sólo para la construcción del conocimiento científico, sino también para comprender las diversas necesidades sociales.
Aquí es importante resaltar que existe en las ciencias sociales una tradición de trabajo interdisciplinario y el empleo de metodologías participativas que construyen un diálogo cercano con diversas poblaciones.
Por otro lado, las ciencias sociales se ocupan de promover la construcción de la memoria, el tejido social y los pactos de convivencia. Aun cuando no hay garantías de que los dolorosos momentos de la historia no vuelvan a repetirse, la construcción de la memoria es inherente al desarrollo social. En tiempos de fragmentación y cultura del odio en los discursos oficiales, las ciencias sociales juegan un papel preponderante en la contención y re construcción del entramado social con enfoque de derecho. A estos desafíos de la historia es necesario incluir los visibilizados por la pandemia, las lógicas del cuidado y en particular de la salud mental, con mayor presencia en este tiempo.
En una época de ataques sobre las ciencias en general, sobre las sociales en particular, pero donde los acuerdos democráticos también son atacados desde los discursos del poder, las ciencias sociales se posicionan en un lugar de resistencia. Se ubican en un vértice de construcción y diálogo con distintos colectivos sociales que siguen esperanzados y apuestan que, a partir de la vía democrática y participativa, se puede construir una ciencia que incida sobre políticas públicas al servicio de una sociedad más justa.

Dos dimensiones necesarias
La primera es la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad política para las ciencias sociales. El péndulo entre gobiernos que viran de identidades sin reconocer la institucionalidad de los procesos, impide el desarrollo sostenible, la innovación y la planificación estratégica para la ciencia y para la sociedad.
La segunda dimensión es la “organización” de las ciencias sociales, con enfoque regional, interdisciplinario y de derecho, y con presencia en los territorios de los países de nuestro continente.
En nuestros campos, precisamente, se acuñó la frase “las respuestas a los problemas sociales están en las ciencias sociales”. Hoy más que nunca, a través de nuestras acciones, podemos llenarla de sentido.
* Es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes.