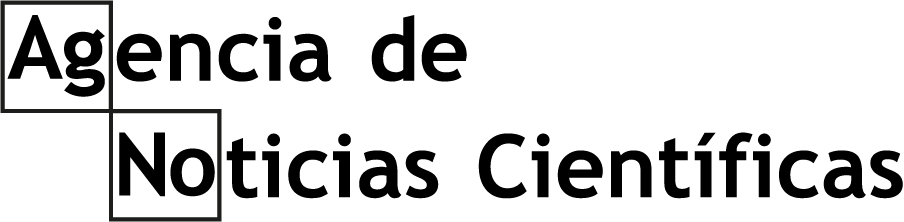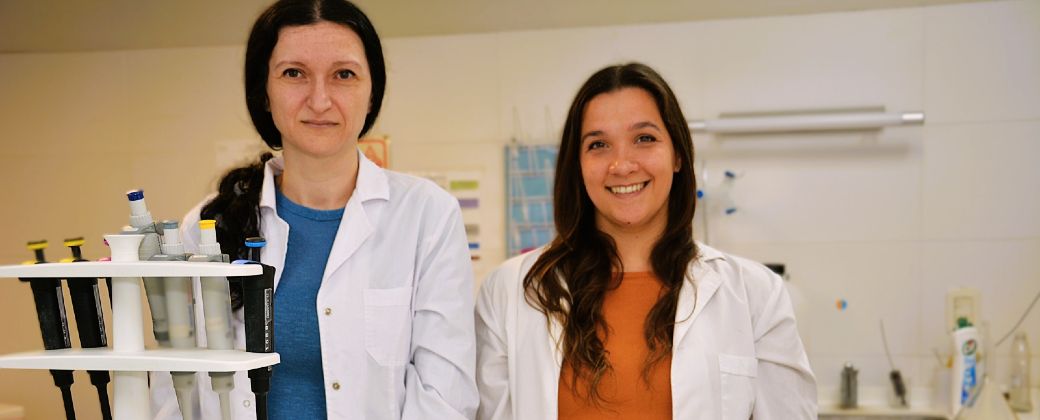Los resultados fueron expuestos recientemente en la revista Science y abren nuevos interrogantes sobre la epidemiología de la enfermedad en el continente.

Por Santiago López
La lepra es una enfermedad que por mucho tiempo se creyó vinculada a la bacteria Mycobacterium leprae, que llegó a América con los colonizadores europeos. Sin embargo, en 2008 se descubrió una segunda bacteria que también causa la enfermedad: Mycobacterium lepromatosis (M. lepromatosis), que se encuentra principalmente en América. Una investigación, de la que participaron investigadores argentinos del Conicet, halló los primeros rastros de esta última bacteria en individuos precolombinos, uno en Canadá y dos en Argentina. La Agencia de Noticias Científicas conversó con Pierre Luisi, uno de los científicos que participó del hallazgo.
Liderado por investigadores del Instituto Pasteur (Francia) y la Universidad de Colorado (Estados Unidos), el estudio tenía como objetivo comprender la historia evolutiva de Mycobacterium lepromatosis (M. lepromatosis). Para ello, por un lado, se analizaron 408 muestras clínicas de personas en cinco países de América: Estados Unidos, México, Guayana Francesa, Brasil y Paraguay. Estas muestras provenían principalmente de personas con lepra o con síntomas compatibles con la enfermedad. Como resultado, se encontraron 34 muestras positivas para el genoma estudiado.
Por otro lado, para esclarecer la historia y prevalencia pasada de M. lepromatosis en América, los investigadores analizaron 389 muestras de ADN antiguo (aDNA) extraídas de restos humanos anteriores a la llegada de los europeos a América. De esta forma, se logó identificar tres individuos infectados con M. lepromatosis: uno del actual territorio de Canadá y dos en suelo argentino. En ambos casos, las muestras datan de 1000 años de antigüedad. Aunque a miles de kilómetros de distancia, sus infecciones ocurrieron en un periodo de tiempo equivalente y sus cepas son genéticamente cercanas, lo cual sugiere que la bacteria se habría esparcido considerablemente por el continente en solo unos siglos.
Respecto a la relevancia de los hallazgos, en diálogo con la Agencia, Luisi, becario posdoctoral del Conicet, afirma que “es muy importante porque nos informa sobre la evolución de una bacteria causante de la lepra que es una enfermedad muy grave. Conocer la historia evolutiva de esta bacteria permite entender las partes funcionales de su genoma y a partir de eso poder comenzar a desarrollar fármacos que permitan luchar contra esta bacteria”.
Reescribir al continente
Investigaciones arqueológicas, paleopatológicas y filogenómicas previas han descartado la presencia de lepra en la América precolonial debido a la falta de evidencia osteológica clara en restos humanos. El estudio coincide en que la variante de M. leprae llegó desde el viejo continente. Sin embargo, aporta las primeras pruebas de que M. lepromatosis ya circulaba en poblaciones humanas del continente varios siglos antes de 1492. El hecho de que se extendiera por miles de kilómetros durante el mismo periodo permite a los investigadores afirmar que se trató de una enfermedad endémica de larga persistencia.
Los resultados reescriben la historia médica del continente. Permiten repensar cómo fue escrita la historia de las poblaciones antes y después de la invasión europea, modificando lo que se conocía respecto al origen de la lepra. Se trata de hallazgos que brindan información novedosa sobre la evolución de esta enfermedad, contribuyendo a conocer mejor cómo este tipo de patógenos se ha ido adaptando con el tiempo y cómo se dispersa en la actualidad. Además, es un aporte que sirve para indagar de forma más amplia al respecto de las enfermedades infecciosas que preexistían a la llegada de Colón, en octubre de 1492.
En la actualidad, la influencia de la lepra ha disminuido considerablemente gracias a los avances de la ciencia. A pesar de ello, la enfermedad aún prevalece en más de 100 países: solo en 2022 se notificaron 174 mil casos a nivel mundial. El riesgo de infección está estrechamente relacionado con condiciones de hacinamiento, pobreza y desnutrición.
Incorporar otras voces
Un punto trascendental del trabajo fue la estrecha vinculación con las comunidades indígenas. Las poblaciones originarias no solo brindaron su consentimiento para el análisis de los individuos pasados, sino que además se involucraron de diferentes formas en la investigación. Al respecto, Luisi narra que se trata de una nueva forma de hacer ciencia, en la que se tienen en cuenta a las comunidades indígenas en un proyecto de alto calibre: “Ahí marcamos la diferencia: mostramos que podemos publicar en una revista como Science haciéndolo de una forma vinculada con las comunidades indígenas”, destaca.
Luisi precisa que para este tipo de publicaciones se suelen dejar de lado estas cuestiones. La ciencia, desde su perspectiva occidental, se olvida de aquellos individuos que la anteceden. Además, desnuda que existe una carrera por la novedad: “Hay que ser el primero que llega con el hallazgo y entonces muchas veces se suelen dejar de lado a las comunidades indígenas, porque incluirlas vuelve el proceso de producción científica un poco más lento. Nosotros, en cambio, consideramos que es muy importante a nivel social poder involucrarlas”.
*Es estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNQ.