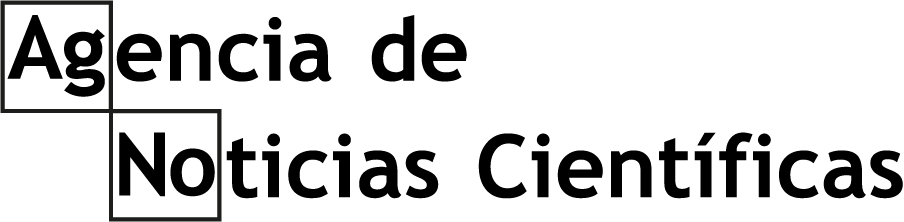Se llaman conspiraciones contra la ciencia y tienen algo en común: convierten la evidencia en enemigo, la incertidumbre en negocio y la paranoia en religión. Algunas nacieron en la mesa de un bar; otras, en foros de Internet; muchas se fortalecieron en épocas de crisis. Todas cuentan con fanáticos dispuestos a jurar que los científicos trabajan para gobiernos oscuros, corporaciones sin escrúpulos o incluso reptilianos. Lo curioso no es que existan. Lo curioso es lo fácil que se propagan.
I. Medicina, ese laboratorio de sospechas
Las vacunas, esos pinchazos que erradicaron enfermedades como la viruela, son también el blanco favorito de los conspiranoicos. Desde aquel fraudulento estudio de 1998 que vinculó vacunas y autismo, los movimientos antivacunas encontraron bandera: “Nos quieren enfermar para vendernos remedios”, repiten.
A Bill Gates lo convirtieron en villano de cómic: dicen que esconde microchips en las vacunas, que planea despoblar el planeta con jeringas y que hasta inventó el coronavirus para vender la cura. La raíz de todo es una charla TED en la que habló de salud y natalidad, convertida por la paranoia en un plan macabro de exterminio. A eso le suman que financia investigaciones epidemiológicas y advirtieron —con razón— que una pandemia podía ser la gran amenaza global. El combo cierra perfecto para la fantasía conspirativa: el magnate que domina la salud, la economía y hasta la identidad digital de las personas.
Otros mitos son más antiguos: la industria farmacéutica oculta la cura del cáncer, el VIH fue fabricado por el gobierno de Estados Unidos como control poblacional, y el flúor en el agua no blanquea dientes, sino cerebros. Todas comparten un aire de película de James Bond: científicos malvados guardando la verdad bajo siete llaves.
II. El planeta bajo sospecha
El planeta también entró en zona de sospecha. Si la medicina alimenta fantasmas, el clima cocina teorías con olor a thriller. La más popular sostiene que el cambio climático es un invento de burócratas y ambientalistas para cobrar impuestos verdes y disciplinar economías. No hay pruebas, pero el relato funciona porque combina al Estado recaudador con un enemigo invisible: el CO₂ convertido en villano universal.
La versión premium de esa paranoia son los chemtrails: esas líneas blancas que dejan los aviones y que para la ciencia son vapor de agua, pero para los conspiradores son cócteles químicos para manipular el clima o las poblaciones enteras. Y todavía hay un nivel más: huracanes, sequías y terremotos generados en secreto desde búnkers subterráneos con tecnología digna de película de espías.
Así se arma el cóctel perfecto: ciencia, política y paranoia en partes iguales. Un guion que vende clics, alimenta la desconfianza y convierte cada tormenta en un episodio más de una serie interminable donde la Tierra es víctima de un complot global.
III. El cielo ya no es el límite
El cielo ya no es el límite: también es terreno minado por la sospecha. Para una legión de incrédulos, la Tierra sigue siendo plana, la llegada a la Luna se rodó en un set de Hollywood y el geocentrismo ondea como bandera de rebeldía contra “la mentira oficial”. La ciencia se convierte en escenografía y la NASA en un ministerio de propaganda espacial, encargado de fabricar relatos para que la gente mire al suelo mientras ellos manejan el telescopio.
La desconfianza escala sin gravedad, hasta Marte y más allá. Para estos creyentes, la agencia espacial oculta pruebas de vida extraterrestre en cráteres, bases secretas o sótanos de Houston. Todo encaja en una fórmula irresistible: “Si no lo vemos, es porque nos lo esconden”. Así, cada foto borrosa del espacio se vuelve un nuevo episodio de conspiración galáctica, con millones de clics y comentarios indignados.
El resultado es un universo paralelo donde nada es cierto salvo la desconfianza. La exploración espacial deja de ser un esfuerzo colectivo y se transforma en un complot interplanetario. En ese guion, la verdad no importa: importa la sensación de ser parte de una minoría despierta, capaz de encontrar conspiraciones hasta en las estrellas.
IV. Ciencia ficción que se vende como noticia
El Gran Colisionador de Hadrones, esa catedral de la física en Suiza, viene cargando con un fantasma que no le pertenece: el miedo popular a que abra portales a otras dimensiones o que fabrique agujeros negros capaces de tragarnos en un suspiro. Nada de eso ocurre, claro, pero la idea sobrevive porque encaja con nuestra fascinación por lo prohibido, por el mito del hombre que juega a ser Dios.
Con la inteligencia artificial pasa algo parecido: la bautizan Skynet, como en Terminator, y le asignan un futuro de cadenas y esclavitud. El temor no está en la máquina —que aún no piensa ni siente— sino en lo que los humanos hacen con ella: armas autónomas, vigilancia masiva, manipulación política.
Nikola Tesla, en cambio, es el santo patrono de las conspiraciones tecnológicas. Lo imaginan creando energía infinita y teletransportación, para luego ser silenciado por corporaciones y gobiernos que prefieren el negocio a la utopía. El relato suena a novela de aventuras más que a biografía, pero funciona porque todos quieren creer en el genio olvidado que pudo cambiar la vida y al que le robaron el futuro. Así se arma esta trilogía conspirativa: el laboratorio que amenaza con tragar, la máquina que se levanta contra su creador y el inventor resucitado como héroe oculto. Ciencia, miedo y mito en dosis iguales.
V. Historia, ideología y paranoia
La biología tampoco escapó a la trituradora conspirativa. Para los negacionistas de Darwin, la evolución es un invento académico, un relato armado para desplazar a Dios de la escena. La pandemia llevó esa sospecha a otro nivel: el coronavirus fue presentado como la “plandemia”, un experimento global para imponer un nuevo orden mundial. Y en el menú tampoco faltan los alimentos transgénicos, denunciados como veneno planificado por corporaciones que prefieren consumidores enfermos antes que ciudadanos sanos.
La fórmula es siempre la misma: problemas complejos con respuestas simples. Nada de azar, nada de ciencia, nada de contextos históricos. Detrás de todo hay un plan maestro, un beneficiario y una mano negra. Y quienes lo repiten se sienten parte de un club exclusivo, los iluminados que conocen “la verdad” que el resto ignora. Una verdad que, curiosamente, siempre se viraliza en memes y videos de YouTube antes que en papers científicos.
El efecto no es inocente. Estas historias minan la confianza social, hacen que resurjan enfermedades ya controladas, traban políticas contra el cambio climático y envenenan el vínculo entre ciudadanos e instituciones. La ciencia se transforma en sospechosa, los políticos en villanos, los periodistas en cómplices. La paranoia se convierte en ideología y, como toda ideología, termina moldeando conductas, votos y miedos colectivos.
Ciencia versus conspiración
Frente a esto, los científicos siguen haciendo lo que saben: medir, publicar, discutir y corregir. Mientras tanto, las conspiraciones suman clics en YouTube, WhatsApp y sobremesas. La paradoja es que la tecnología que inventó la ciencia también amplifica a los “conspiranoicos”.
Estudios recientes, publicados en revistas científicas internacionales y consultados por la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes, ofrecen una radiografía clara del fenómeno. En la Universidad de Kent (Reino Unido), el psicólogo Michael J. Wood publicó en British Journal of Psychology que quienes creen en una teoría conspirativa tienden a aceptar otras, incluso si se contradicen, revelando que la desconfianza prima sobre la coherencia lógica.
Algo similar halló la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos), cuyos investigadores liderados por Jan-Willem van Prooijen publicaron en Current Opinion in Psychology que las conspiraciones prosperan en contextos de incertidumbre social y política, porque ofrecen narrativas simples para explicar fenómenos complejos.
En Estados Unidos, la Universidad de Princeton mostró en Psychological Science que las personas con menor capacidad de pensamiento analítico son más proclives a compartir teorías conspirativas en redes sociales, un sesgo cognitivo que amplifica la circulación de rumores.
Durante la pandemia, la Universidad de Oxford documentó en Nature Human Behaviour cómo la exposición a mensajes conspirativos sobre vacunas disminuyó significativamente la intención de vacunarse, evidenciando consecuencias tangibles en salud pública. Por su parte, la Universidad de Cambridge probó en Global Challenges la técnica de “inoculación psicológica”, exponiendo preventivamente a las personas a versiones debilitadas de teorías conspirativas para fortalecer su resistencia frente a la desinformación más fuerte.
La Universidad de Toronto (Canadá), en Journal of Experimental Social Psychology, demostró que emociones negativas como miedo e ira amplifican la circulación de conspiraciones en plataformas digitales. La Universidad de Copenhague (Dinamarca) analizó en Frontiers in Psychology el perfil demográfico de los creyentes: no hay un único tipo de adherente, pero todos comparten desconfianza profunda hacia instituciones políticas y científicas.
La Universidad de Stanford (EE. UU.), en PNAS, evidenció que los algoritmos de redes sociales crean burbujas que refuerzan creencias conspirativas. Y la Universidad de Sídney (Australia) publicó en Health Psychology cómo los movimientos antivacunas utilizan teorías conspirativas para fortalecer su identidad de grupo, mostrando que la pertenencia comunitaria puede ser tan poderosa como la evidencia científica a la hora de moldear decisiones individuales.
El show debe continuar
Pero la conspiración es como la humedad: siempre encuentra por dónde filtrarse. En un planeta que gira a más de 1.600 km por hora —aunque algunos todavía juren que es plano—, la desconfianza sobrevive a cualquier prueba, por más sólida que sea. Cada vacuna nueva trae su versión de la fábula, cada misión espacial genera sospechas, cada avance tecnológico fabrica su propio monstruo.
Con todo, el resultado es un folletín infinito, una saga que se reescribe con cada crisis global. La ciencia pone los descubrimientos y la conspiración aporta el guion paralelo: héroes ocultos, villanos todopoderosos y un público que prefiere creer que lo engañan antes que aceptar la complejidad del mundo. Esa tensión seguirá viva, como una sombra que acompaña a cada salto de la humanidad.
Bonus track: el vinagre de manzana, esa pócima secreta
En el supermercado cuesta menos que una gaseosa, pero en Internet se lo vende como la piedra filosofal. Promete adelgazar sin dieta, curar el acné, combatir el cáncer y prolongar la vida. La ciencia dice otra cosa: algunos beneficios modestos, nada de milagros.
Pero la teoría conspirativa es irresistible: “Lo ocultan porque es barato”, aseguran los creyentes. Sería la kryptonita de las farmacéuticas, el elixir medieval que Big Pharma no quiere que tomes. Al final, la conspiración no la arma la ciencia, sino el marketing.