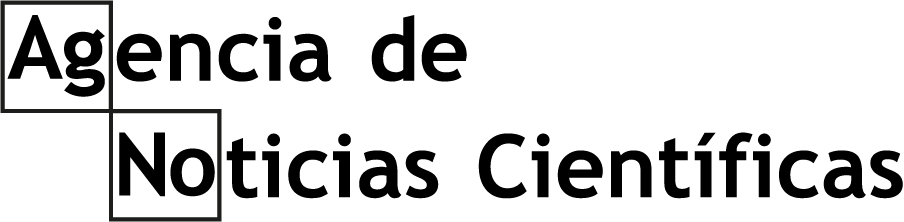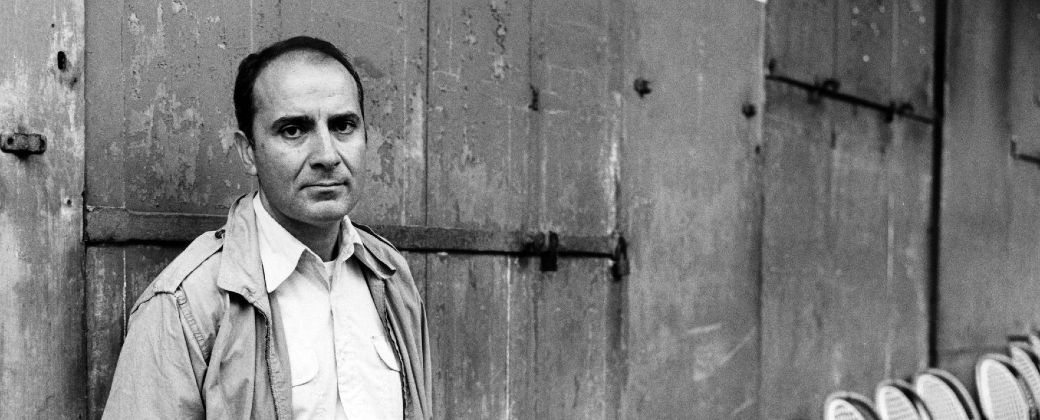¿Cómo se forja hoy la subjetividad política en la era digital? ¿Qué nos está enseñando el algoritmo sobre nosotros mismos?

Por Daniel Busdygan *
En un mundo hiperconectado, donde cada gesto, cada clic, preferencia o emoción se convierte en dato e insumo para la mercantilización de la atención, quisiera acercar solo una parte de lo que puede ser la respuesta a esas preguntas: nos estamos educando en la ira y odio. En un giro tan paradójico, ahora previsible, las redes sociales que habían nacido al inicio del siglo XXI con la promesa de democratizar la comunicación, hoy han devenido en pequeñas fábricas de subjetividades maniqueas y cámaras de eco donde se moldean pensamientos y emociones para dar lugar a un nuevo ethos político teñido por la ira y odio.
Las redes sociales han desplazado al ágora como lugar del intercambio de razones y lo han reemplazado por microesferas polarizadas en las que no se deliberan argumentos sino que se ponen en pugna identidades emocionalmente preformateadas. Ahí, la pluralidad no se celebra como riqueza sino que se metaboliza como amenaza. Hoy es corriente expresar ira y odio para pertenecer, para no ser desplazado de la tribu. Ira y odio públicos.
Las plataformas ya no organizan el debate: lo predeterminan. En lugar de una conversación común, asistimos a una segmentación radical del sentido. No se trata ya de censura explícita sino de una arquitectura del discurso que privilegia lo inmediato, lo simple, lo indignado. Así, la palabra del adversario se vuelve ruido, y el otro, un enemigo por defecto.
Diarios, sitios, programas periodísticos y periodistas han sido subsumidos por esta lógica de la segmentación centrada en el sesgo de confirmación. Allí, la exhortación a la ira y al odio funciona como un factor aglutinante y un acto de autopreservación grupal donde el “nosotros” se fortalece por negación del “otro”, de “ellos”, los primitivos, bárbaros, casi humanos. El algoritmo ya no solo predice lo que deseamos; ahora también lo radicaliza, lo contornea, sugiere a quién debemos temer, ridiculizar o aniquilar simbólicamente. Y lo hace con la eficacia de quien conoce nuestros miedos mejor que nosotros mismos.
Ahora bien, conviene no olvidar que estas plataformas funcionan mediadas por arquitecturas algorítmicas sustentadas en inteligencia artificial. Y que la IA, por sofisticada que parezca, depende de una infraestructura material que insume energía eléctrica, recursos minerales y, paradójicamente, agua. ¿Por qué paradójicamente? Los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial —aquella que ordena lo que vemos, lo que leemos y a quién creemos odiar— requieren millones de litros de agua para su funcionamiento y refrigeración. De este modo, el recurso hídrico que históricamente estuvo ligado a la vida, el cuidado y el desarrollo sostenible, quedó envuelto en un circuito tecnopolítico que termina sosteniendo las arquitecturas digitales de la ira, la polarización y la exclusión. ¿Estamos refrigerando infraestructuras que modelan ira y odio?
La identidad ya no se forja en el reconocimiento del otro sino en su exclusión. Se consolida así una subjetividad cerrada y reactiva, para la cual la alteridad no es una condición de posibilidad del yo sino un obstáculo que debe eliminarse. Ahora, cuando se odia al otro, y con ello, se valida la propia identidad, entonces, se valida una identidad frágil a la pluralidad. Ese tipo de validación personal es una invalidación política porque el conlleva como resultado la erosión del lazo social y la imposibilidad misma de reconocerse como parte de un “nosotros”. Allí donde el otro deja de ser interlocutor para devenir un enemigo que debe ser exterminado, la democracia comienza a volverse inviable porque es inevitable la mirada.
* Filosofo, investigador y docente de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata.