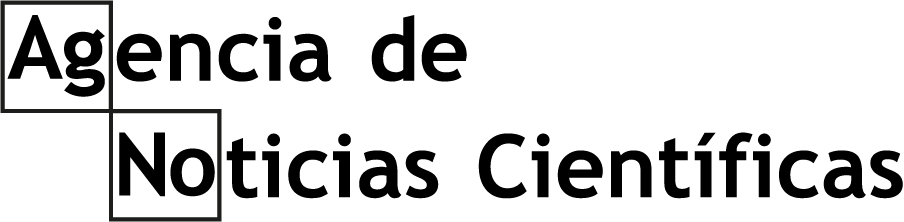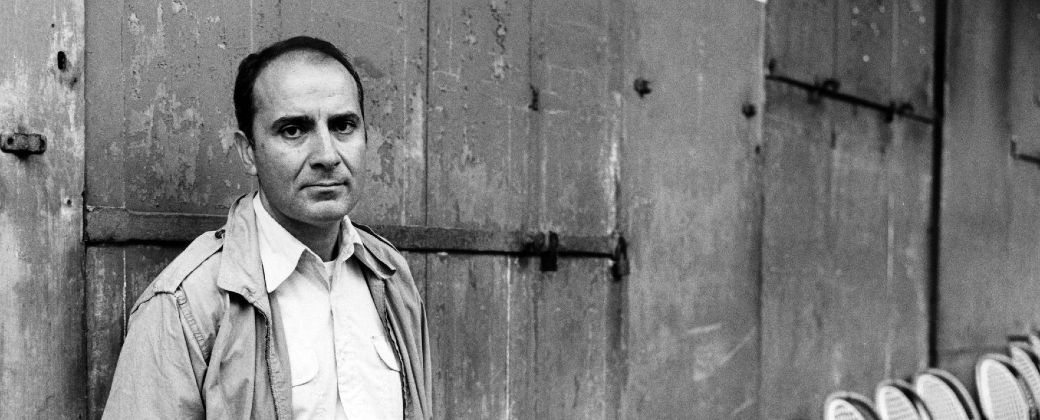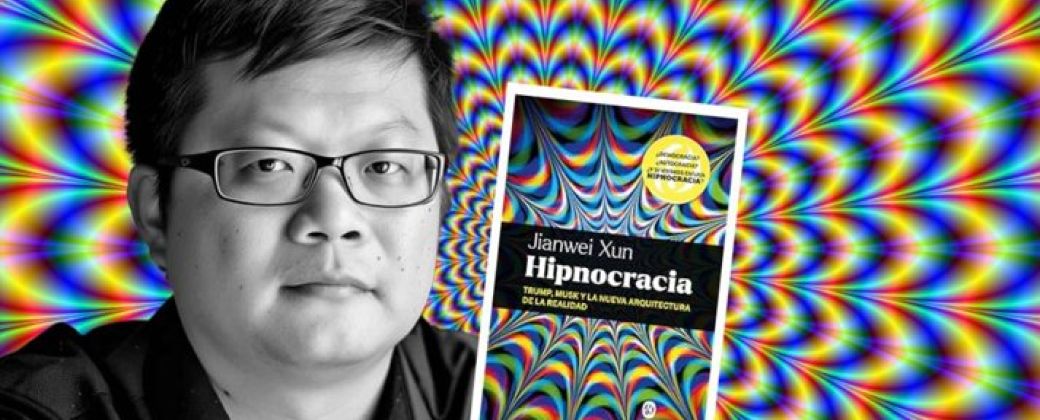En este artículo, el psiquiatra Federico Pavlovsky comparte sus miedos y sensaciones a días de correr una nueva carrera.

Por Federico Pavlovsky
Correr para mí es una forma de viajar, de conocer pueblos y ciudades, y una fuente de estímulos para leer y escribir. El escritor, premio Nobel y maratonista, Haruki Murakami, en su libro “De que hablo cuando hablo de correr” (2010) equipara escribir novelas con el maratón, porque ambas tareas implican para él un gran esfuerzo físico. Correr una maratón es experimentar con la carne propia. En mi caso, luego de tres horas de carrera, me sumerjo en un status mental cercano al trance, a un estado alterado de conciencia y de plenitud, que algunos provocan con meditación prolongada, ayunos, ejercicios de híper ventilación, rezando y otros utilizando alucinógenos. Es un proceso de vaciado de conciencia, de desdoblamiento. Como médico que trabaja con adicciones, encontré paralelismos entre la preparación de una maratón y los tratamientos para pacientes que desean interrumpir su consumo crónico, observaciones que publiqué en mi libro Tratamiento ambulatorio Intensivo (2019). Las carreras de distancia producen un goce que bordea el sufrimiento y regalan momentos intensos de euforia y placer. Es frecuente encontrar en los atletas de larga distancia y, particularmente en algunas pruebas extremas, personas que sufrieron adicciones. Un ejemplo notable es el polaco Jerzy Gorski, retratado en la película “Rompiendo los límites” (2017) quien luego de años de adicción a la heroína, y posterior recuperación, logró en 1990 el título de campeón del mundo del Ultra Iron Man, con un tiempo de 24 h y 47 minutos.
Los corredores de maratón experimentan con frecuencia un decaimiento anímico particular en los días posteriores, una suerte de vacío triste transitorio, al que se denominó “tristeza de corredor”. Es el momento donde se suelen caer un par de uñas por las horas de rebote con el piso, situación que asusta la primera vez. Hay momentos de la carrera donde lo mental se subordina en forma absoluta a la materia corporal. Uno de esos momentos extremos es aquel que ocurre por lo general a partir de los 30 km, al que se llama “la pared”. El corredor, más o menos abruptamente, siente que ha perdido la energía vital, los músculos no responden, pueden aparecer calambres, se arrastran los pies, no se pueden levantar las piernas, como un sueño de parálisis al que no podemos reaccionar. Algunos no logran sostenerse de pie. El cuerpo se apaga. Temblores inconexos. La cabeza puede entrar en pánico. Vi gente llorar, asustarse, dejar la carrera o sentarse desconsolada a un costado del camino.
También conocí corredores a los que todo esto no les pasó en absoluto. En una ocasión -esto me sucedió varias veces- miraba mis piernas y no entendía porque no podía moverlas en la secuencia que ordenaba mi cabeza. Me quedé sorprendido un buen rato, observando mi cuerpo en movimiento automático. Si bien cada uno lo experimenta con mayor o menor intensidad y mortificación, la explicación es más fisiológica que anímica: se agotan las reservas del glucógeno hepático y el cuerpo pasa a -quemar grasa-, pero la transición tarda varios minutos y el efecto puede ser destructivo sin un entrenamiento sólido en los meses previos.
En primera persona
Viene a la cabeza un recuerdo sensorial de mi última carrera. Me encuentro en los últimos kilómetros, en ese tramo en donde uno ruega íntimamente que no suceda nada sobrenatural. Inmerso en una capa de sudor, mezclado con salpicaduras de bebidas de hidratación, restos de banana y de geles. A esa altura mi visión es “en tubo”, miro hacia adelante, mis pies, el entorno ya es una sombra. El record mundial de maratón es de dos horas y un minuto (Eliud Kipchogue, 2018), pero en mi caso, cuatro horas sería un tiempo razonable. Debo confesar que hacer algo la mitad de bien que el mejor del mundo, sea posiblemente mi techo en cualquier disciplina deportiva o de otro tipo. El estímulo sensorial más potente es el rebote de los pies en mi cuerpo y mi respiración, que a esta altura suena como tambores en mi cabeza. La sensibilidad del rostro, de las manos y los pies, son vías con acceso directo al cerebro.
Correr distancias es un acto de esfuerzo, pero también una actividad sensual. El ritmo de la respiración, el sudor que baña la piel, el agua helada como premio, la sensación de flotar, la atención exquisita al propio cuerpo. Un solo pensamiento: terminar la carrera. Puedo prestar atención al terreno, a quien va adelante, como referencia y anzuelo. Recuerdo las lecciones del entrenamiento: la importancia de no “quemarse” (excepto que seas Zátopek) con aceleraciones de ritmo innecesarias cuando nos sentimos enteros, y en mantener una “reserva de energía” para el final. Es que la carrera de 42 km no son dos bloques de 21 km. La segunda parte tiene su propia personalidad, es una deidad que se alimenta de corredores omnipotentes. La energía se va extinguiendo y la prisa desaparece, y se puede producir un momento de calma, de sincronización perfecta con el aquí y ahora, de disfrute profundo. El escritor Williams James lo dice poéticamente: “Más allá de lo extremo de la fatiga y el sufrimiento, encontramos cantidades de alivio y poder que nunca habíamos soñado poseer”.
Pocas veces me sentí más vulnerable que en los últimos kilómetros del maratón, hay algo del agotamiento extremo que diluye las defensas personales. Estamos en carne viva emocional, a tal punto que el aliento de un desconocido nos empuja cien metros. En las semanas previas a la carrera surgieron dos problemas importantes. Un dolor abdominal agudo reveló en una ecografía infinidad de cálculos en la vesícula biliar. El cirujano fue claro, “vida normal” y cirugía. No me animé a explicarle que dos días antes de la cirugía programada voy a correr el maratón. Intuyo que la definición “vida normal” y maratón no son del todo sinónimos, pero tampoco fue una contraindicación formal. No terminan ahí las sorpresas. En la última semana experimenté un dolor glúteo, con irradiación a la región posterior del muslo. Consulté a un traumatólogo (maratonista, obviamente), me realicé una Resonancia Magnética Nuclear, 12 minutos de sonidos inquietantes, y me diagnosticó una compresión nerviosa por una contractura de un estratégico músculo, llamado piramidal. Esto me llevó a la osteópata, quien en una sesión me hizo ver las estrellas y me enseñó ejercicios de relajación de ese músculo.
Durante la carrera, solo imagino el final. Una mirada compasiva, un aplauso, pueden marcar la diferencia a nuestro favor. Es a tal punto una prueba que mide nuestra propia tolerancia que hay poco espacio para la rivalidad. Los aspectos más narcisísticos se van evaporando y predomina un clima de camaradería, de emoción y apoyo mutuo. Tu rival es el camino y la exploración del límite personal. Los tarahumaras entienden las carreras como un “festival de amistad”. Se pierde filtro, se produce una regresión emocional y es un momento privilegiado en nuestra vida adulta. Es una de las cosas que extraño en los meses que mi cuerpo no me permite correr otro maratón. La respiración se transforma en un mantra envolvente, los propios pensamientos adquieren un tono inédito y claro, las sensaciones corporales toman el dominio de nuestra existencia. En el maratón se valora el sacrificio, se aplaude con igual o más devoción a los últimos que a los primeros. Muchos campeones mundiales terminan la carrera, se duchan y van a aplaudir a los amateurs, que los doblan o triplican en tiempo.
Por mi parte, solo espero ver a Oriana en la meta; a mis amigos alentando.
* Psiquiatra.